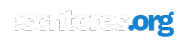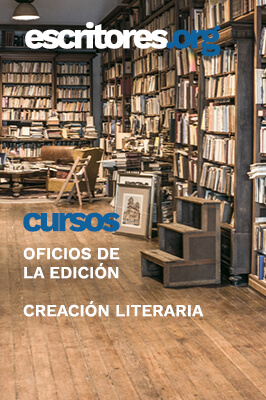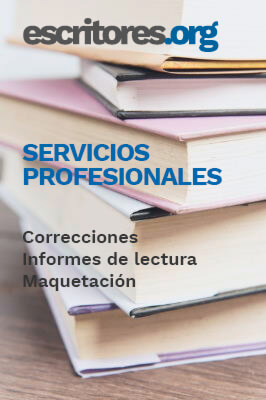Eugenia CABRAL, Primera Persona: Poemas.
Córdoba: Babel, 2025, 12 páginas
Susana SANTOS
Cuando me menciono, como Representación del Verso, no me estoy refiriendo a mí, sino a una persona supuesta. Emily Dickinson a Thomas Higginson, carta de 1862 En el mes de abril de 2025 se publicó el libro Primera Persona escrito por Eugenia Cabral. Su autora es una poeta, narradora, dramaturga y ensayista de la provincia de Córdoba que suele residir en la ciudad de Buenos Aires por largas temporadas. El volumen compila seis poemas que datan de 1996: ahora, así compilados, podemos leer estos textos de una poesía “Alta y redonda/ Larga y afinada, octogonal y sensible”.¿Qué encontramos en el título del libro Primera persona? Dos vocablos cuyas letras mayúsculas en negro emergen en la intemperie del blanco de la tapa, ¿piedra negra sobre piedra blanca? Si el sostén es el sustantivo persona, un primer sentido etimológico de este término es el de ‘máscara’. Máscara trágica, máscara ritual y máscara de antepasado. Para los etimólogos latinos, persona viene de per –sonare: es persona la máscara a través de la cual (per =re) suena la voz del actor sobre la escena del antiguo teatro. Sin embargo, la noción no es de origen romano, sino que viene de más lejos, de Etruria. En su deriva etimológica se ha unido a otros sentidos auténticamente estoicos que designan primero la conciencia y luego la conciencia psicológica. Luego, la noción de persona alcanzará una fundamentación metafísica segura con el cristianismo: unidad de las tres personas de la Trinidad -Padre, Hijo y Espíritu- y unidad de las dos naturalezas de Jesucristo -divina y humana-. Precisamente, a partir de la noción de uno se re-crea la noción de persona, en relación con las personas divinas pero también y al mismo tiempo, a propósito de la persona humana, sustancia y forma, cuerpo y alma, conciencia y acto. Lejos de ser una idea básica, innata y claramente inscrita desde Adán en el fondo de nuestras almas, la categoría de persona continúa transformándose hoy en día, aclarándose, especificándose e identificándose con el conocimiento de uno mismo, con la conciencia psicológica. Un recorrido complejo, de una simple mascarada se pasa a la máscara, del personaje a la persona, al nombre, al individuo: de éste se pasa a la consideración del ser con un valor metafísico y moral, de una conciencia moral a un ser sagrado, y de éste a una forma fundamental del pensamiento y de la acción.¿Quién sabe, incluso, si esta ‘categoría’ en la que creemos, que tiene una realidad entre nosotros y por nosotros, se reconocerá siempre como tal? Este es el desafío que asume Eugenia Cabral cuando elije deliberadamente el título de su poemario Primera persona. Dispuesta a to play: en inglés, jugar, pero también actuar según una concepción lúdica de la poesía, en especial, y de la literatura en general: el artista como jugadora, el arte como artificioso artificio. El otro, el mismo ¿Cuál lógica es el sustento de Primera Persona? El sustantivo Persona refiere al orden de lo natural; el adjetivo Primera al sujeto en acción, el de la historia. En el poemario antes que una relación analítica o dialéctica (naturaleza/ historia) se instaura otra vía: la lógica de la totalidad. Dado que la lógica trata del concepto (‘persona’) que es una identidad; sin embargo, lo idéntico solo es idéntico si se diferencia de lo demás. Lo mismo como diferente a lo otro. Desde su título Primera Persona asume desde el nombre la diferencia que permite a la identidad ser ella misma; una identidad que se basa siempre en la diferencia, la différence y la différance. La poeta asume lo otro de ella misma y de esta manera esboza la respuesta a la pregunta por quién habla, y la cuestión de la enunciación. El sujeto de estos poemas (la autora) habla de otra distinta de sí misma, del mundo que ella no es o que es solo una parte. Y habla con tono o entonación de desesperante serenidad: es directa, es clamorosa, es insolente, quiere que todos sepan de qué habla. Olvido de pasado y olvido de futuro Poemas 1 y 2 “Yo me habría acostado con Tiresias - siendo consciente de su androginia/ y de la mía A cambio de poseer un vidente” Dicen los versos iniciales de Primera Persona. Todo en ellos resulta ilustrativo de la extraña condición de poeta que identifica a su autora: con más precisión, de la ‘extraña’ condición de ser poeta. El tiempo y modo verbal iniciales pudieron haber sido me acosté; pero se perdería la alusión a encuentros casuales, hijos de las errancias que son hijas del deseo de “poseer un vidente”. Y esta posesión, el deseo de ella, se entiende no sólo por la palabra futura de acontecimientos venideros. Sino de un imposible porvenir, o que hace del porvenir el anuncio de un imposible: toda palabra profética es la que se retira del presente. El feliz enlace basado en la androginia de Tiresias define las características de la poeta; la sensualidad es una respuesta a la tristeza y la tristeza parece resultado de la sensualidad. Sin embargo, hay algo más que refiere a la intensidad de un psicodrama.¿Hubiera ser querido raptada? ¿O más bien ella raptarlo a él? ¿Ella hubiera ido hacia él? ¿Cuáles fueron los obstáculos que impidieron consumar la unión? ¿O es una huida del género, un apartamiento del cuerpo femenino? ¿O tan solo se discurre sobre un vacío de pasado y un vacío de futuro? Sabemos de Tiresias, el vidente andrógino griego, representado de viejo con una larga barba y pechos de mujer se quedó ciego por ver accidentalmente a Atenea bañándose. Una historia aleccionadora de las terribles consecuencias de ver algo vedado a los mortales. A su vez, Hesíodo relata que Tiresias fue escogido por Zeus y Hera para decidir quién gozaba más de los encuentros amorosos, si el hombre o la mujer. Y él dijo: “Una sola parte de diez goza el hombre; las diez satisface la mujer deleitando su mente”. La respuesta encolerizó a Hera, que lo castigó dejándolo ciego, pero Zeus le otorgó el poder de adivinar. Figura de la literatura antigua, aparece en la Odisea de Homero, cuando Circe le dice a Ulises que no logrará regresar a su hogar hasta que no descienda a los mundos inferiores y consulte con el adivino. En el Edipo Rey de Sófocles, Tiresias es el doble del héroe. Tiresias tiene la clave del misterio de la plaga y la perversión. Sólo él conoce de antemano el secreto de la novela familiar edípica, con sus encendidas multiplicidades de identidad: Edipo es marido e hijo, padre y hermano. Tiresias en el Monte Citerón (donde se abandonó a Edipo niño), tropezó con dos culebras apareándose; fue castigado y transformado en mujer. Siete años después, volvió a ver la misma imagen y se transformó de nuevo en hombre. Al final de la obra, Edipo se ha convertido literalmente en Tiresias, un anciano ciego santo que paga el precio de tener un conocimiento esotérico. En la literatura moderna, T. S. Eliot en La tierra baldía, siguiendo a Apollinaire, hace de Tiresias el testigo y depositario de los misterios sexuales modernos. Si podemos saber, encontrar, averiguar el prontuario de Tiresias; nada sabremos de Eugenia. Solo que es “extranjera, lejana y prestigiosa”: -Para ello tendrías que haber falsificado un pasaporte griego, Eugenia, haciéndote pasar por la prima segunda de Konstantino Kavafis Un deseo repetido “Reitero (sin ánimo de escandalizar) / yo me habría acostado con Tiresias⌠…⌡ con tal de ser la esposa de un sabio”. Al doble fracaso, sigue un salto transexual: “mas tropecé en los pectorales y bíceps de varones que acolchaban⌠…⌡ cual mujeres deportistas” Sin explicación -acaso no es necesaria ninguna-, en una suerte de yutaxposición, los versos que siguen dan cuenta de una operación sorprendente: se acepta una femineidad pero no se aclara si es biológica o artificio de la cultura. O de una transición entre la experiencia y una nueva inocencia redimida. La mujer no es sino la máscara social de la vida adulta: “Pero he amado otras de sus virtudes: La risa⌠…⌡ Y esa como brava humildad para abrazarla a una cuando la aman y casi la comprenden.” ¿Para qué los poetas en tiempo de desamparo? Friedrich Hölderlin, Pan y vino (⌠1894⌡1994) Poemas 3 y 4. Manifiesto poético o precisamente un programa poético, “Silencio es la vara de almendro Con que palpo el temblor del agua Bajo la escritura de la tierra” Las imágenes encadenadas llevan al confín de una búsqueda humana. El empeño por hallar una relación con el mundo: “bajo la escritura de la tierra”. Un anhelo ético, estético y político con el que discurre el poema “acaricio el pie de los ancianos cuadraturado de hambre. El resto es impío y lo deploro. ” Lejos de todo vértigo o acaso detenido vértigo por la precisión de los detalles que orientan la libérrima y consciente elección/ selección de su tarea, regida por la libertad política de los sentidos y hambrienta de libertad: “Silencio, no palabra. Ni costura de adjetivo púrpura con verbo en gris” El dolor de pérdida y un autorretrato de vulnerabilidad y resistencia: “Vengo quebrada en las caderas y las piernas como joya arqueológica desenterrada todavía bella.” Toda plegaria o invocación, viendo en lo real lo posible, en lo imposible lo deseable, huyendo hacia algo que siempre escapa: “Oh, así. Más lejos. Más lejos”. Una imploración, que no sabemos a quién se dirige, está diciendo: yo pedí, yo quiero. Una imploración que celebra y también desespera. Voluntad deliberada de atenerse a la fórmula: toda licencia en el arte André Breton, León Trosky y Diego Rivera Manifiesto por un arte revolucionario independiente (⌠1938⌡2019) Poemas 5 y 6 La vida está pasando, llueve al compás del barroco Albinoni y del ruido de los gatos en el zinc (caliente o no), “Pero llueve sobre el cráneo de esta mujer que escribe” Una escena de sufrimiento, que no es sublime sino doméstica, a través de una imagen sobredeterminada; el cráneo representación del pensamiento y de la muerte. Es un despojo de la persona, que suspende la relación con el lugar y sin embargo a su vez está ahí y en ninguna parte. “Ella hubiera deseado ser más sutil y formalista no arrancar en esos tonos de Almafuerte”. Pedro Bonifacio Palacios o, como es conocido, Almafuerte, el rebelde escritor argentino de poesía popular para los desterrados del festín de la vida de las ciudades hacinados en los márgenes. Y al nombrarlo, Eugenia Cabral hace suyos los versos del poeta iracundo: “yo desprecié al feliz, al potentado” El poema final es un ensueño o una visita o el sueño de una visita (cual la de Dante en la Commedia) al Paraíso: “En el sueño caía de bruces ante los umbrales del Paraíso” Ningún cristianismo complaciente o renaciente. Será un pagano viaje; y frente a toda decepción la viadante conserva su tono desafiante “Soy mejor que ustedes, les dije a los ángeles”: su peculiar saludo a la derrota como oportunidad de un íntimo orgullo engrandecedor. Primera Persona llega a su última línea “y lo hubiera esperado paladeando Un cuarteto de Beethoven” Detiene su recorrido que pareciera vano ante todo ideal pero no deja por eso de apurarlo hasta el fondo. Si el poemario es breve es altamente significativo: habla del instante en la eternidad, “el hoy es fugaz y es tenue y es eterno” reza el verso de Borges. El ‘tata Borges’, como suele decir, alguna vez, Eugenia Cabral. Sobre la autora: Eugenia Cabral, nació en Córdoba, Argentina. Autora de los ensayos, entre otros, Poesía actual de Córdoba. Los años ’80 (1988); “La traducción en Argentina y en Córdoba” (2008); Vigilia de un sueño. Apuntes sobre Juan Larrea en Córdoba, Argentina (2017); Nace en provincia. La poesía de Córdoba, Argentina desde los años 30 a finales de los 80n del siglo XX (2024). Escribió los libros de poesía: El buscador de soles (1986); Al margen de los tiempos (1996); Cielos y barbaries (2004); En este nombre y en este cuerpo (2012); La voz más distante (2016); La ciudad de amapolas (2022); Primera Persona (2025). De relatos: La almohada que no duerme (1999) y dramático: El prado del ganso verde (2019). Su obra ha sido premiada en Argetina, Venezuela y Astuarias Sobre la autora de la reseña Susana Santos. Investigadora y docente universitaria en grado y posgrado, Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Autora de los libros, Homenaje a Pablo de Rokha (1995), Arte Revolución y Decandencia: revistas vanguardistas en América Latina (1924-1931) (2009).México, centenario y revolución (2010). Autora de ensayos y artículos sobre la literatura, la historia, las sociedades y su cultura en publicaciones dentro y fuera de su país.